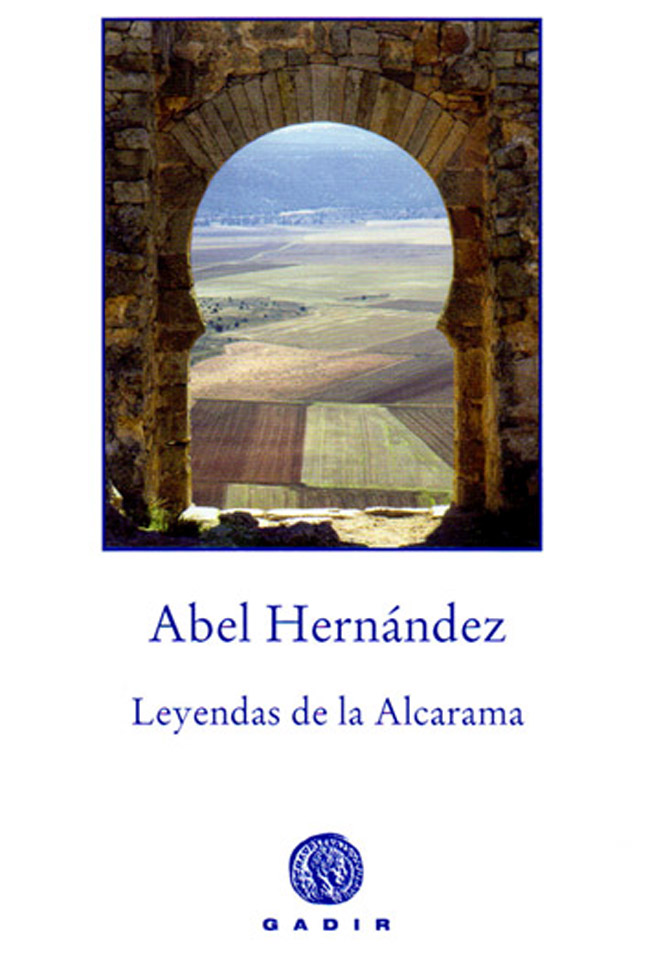Leyendas de la Alcarama
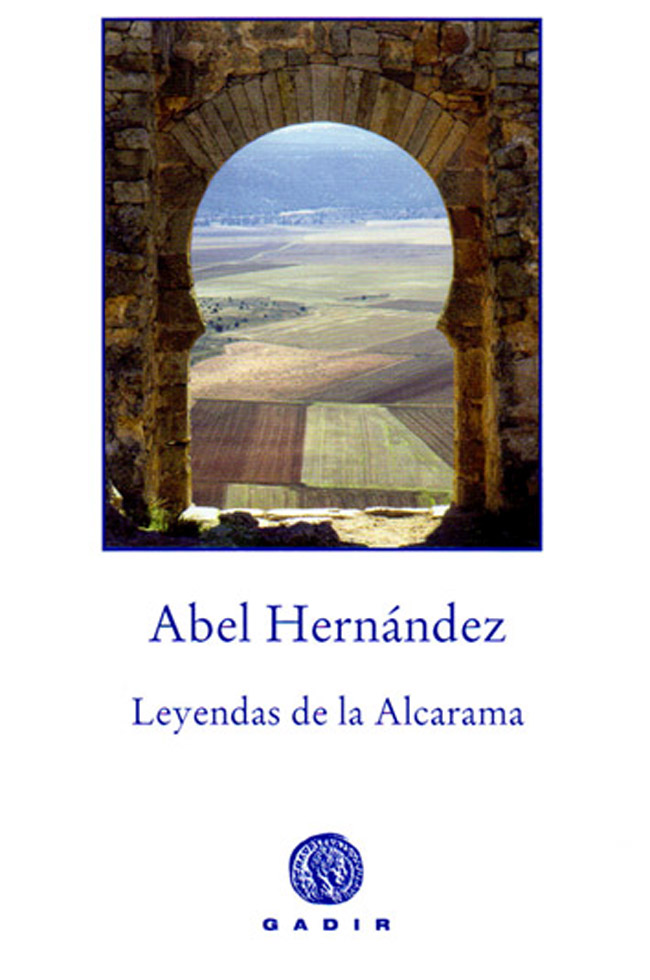
Leyendas de la Alcarama narran una historia de amor que transcurre en los años cuarenta del pasado siglo, y que sirve al autor como pretexto para volver a la Alcarama, en las Tierras Altas de Soria, y a su forma de vida ancestral, su paisaje, sus tradiciones, sus gentes, las inquietudes de un pueblo sobrio y resignado a su vida elemental, todo ello jalonado aquí de leyendas medievales. Estas Leyendas de la Alcarama de Abel Hernández, junto a sus Historias de la Alcarama y El caballo de cartón, están llamadas a formar parte de la historia de la literatura castellana, de la gran literatura sobre Castilla. Las Leyendas nos muestran que «la vida en estas Tierras Altas no dista mucho de la que regía la época medieval». La épica, los mitos, las leyendas, las supersticiones, atraviesan los siglos y aparecen vivos en los ritos y las mentalidades de las gentes que pueblan la obra de Abel Hernández para conmover al lector de hoy, trasladándole a un tiempo y una forma de vida que en el pasado parecieron inmóviles, y de los que hoy apenas quedan vestigios y la belleza inalterada de esa tierra.
«-¿Y qué diferencia hay entre historia y leyenda? —se atrevió a preguntar Esteban.
-Muchas veces se confunden, porque son inseparables -respondió el de la muía-. A mi parecer, la historia se queda en lo de fuera, en lo material, en lo aparente, y las leyendas encierran el alma de los pueblos.
-Pero ¿cuál es más verdadera?
-No lo sé, puede que la leyenda, por eso perdura más.»
Texto extraído del blog del autor http://elcantodelcuco.wordpress.com
Antes de que el libro aparezca en el escaparate de las librerías, ofrezco a los seguidores de «El canto del cuco» una página de mis «Leyendas de la Alcarama», que me parece que viene a cuento, cuando sopla ya el viento del Moncayo en las Tierras Altas, el calamoco se mete en los huesos y las nubes oscuras se agarran a los cabezos amenazando nieve. Les doy lo que tengo. Así se hacen quizá una idea.
En los primeros años cuarenta del siglo xx, en que sucede lo que aquí se cuenta, la vida en estas Tierras Altas no dista mucho de la que regía la época medieval. Eso hace todo más cercano e inteligible. Ese escape a la épica contrasta, sin embargo, con la vulgar existencia de las gentes de estos pueblos silenciosos. Sus retorcidas calles mal empedradas y barridas ya por el cierzo del invierno adelantado aparecen solitarias, habitadas por sucios perros callejeros sin raza definida, milagrosamente supervivientes de vulgares camadas engendradas en la calle a la vista de todos.
Ahora cruza por la calle principal una mujer oscura y diminuta, apenas un bulto envuelto en un oscuro mantón, que viene de la fuente con un cántaro en la cintura. Se encuentra al doblar la esquina con un hombre oculto bajo una gastada manta de cuadros. El hombre sale de la majada, renqueante, apoyado en su cachava. Vendrá de sacar el ciemo al corral, de apiensar a las caballerías o de ver si ha parido la andosca. La mujer le saluda sin mirarle:«¡Vaya día, eh!». Y él le responde: «Buen día de pesca, sí. Lo mejor es quedarse en la lumbre». Y la mujer acelera el paso porque justo en ese momento empieza a nevar.
En las Tierra Altas la primera nevada suele ser breve, apenas dura dos o tres días, y se recibe con una alegría primitiva, a pesar de las penalidades que acarrea. Cuando en pleno invierno las húrguras azoten por la noche las callejas, ululen por los tejados y resuenen amenazantes en el hueco de las chimeneas, la familia se agrupará en la cocina en torno al fuego, envuelta en el olor a humo, a támbara y a matanza. Algunas noches las mujeres cogerán luego el cesto de la costura, o el huso y la rueca, y se reunirán en el trasnocho al calor de la majada, y contarán historias de brujas y aparecidos o recordarán viejas leyendas a la luz de un candil o de un farol de petróleo. También habrá tiempo para disimular el luto y la tristeza y, aprovechando la atrevida complicidad de la camaradería, soltarán la lengua y comentarán con humor o mala fe noticias picantes de amores ocultos, de incestos e infidelidades.
El blanco manto cubrirá los tejados, las calles, los campos y los caminos, y todo –seres humanos, animales y cosas– volverá de pronto a la edad de la inocencia, como si fuera la mortaja que tapa de una vez todas las miserias.
¡Dios, cuánto echo de menos aquellos lejanos días de la infancia